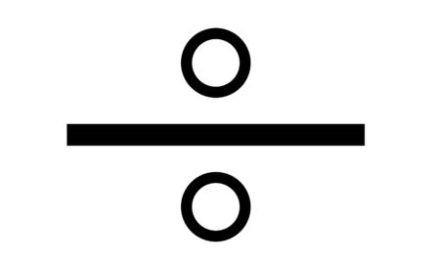QUE NO CUENTEN CONMIGO (y III)
Por eso me parece de perlas que, cuando nuestro donoso y sandunguero presidente Aznar marchó más ancho que largo a aquel Cipango de Marco Polo, acompañado de los demás gerifaltes del mundo mundial, a firmar el famoso “Protocolo de Kyoto”, el gobierno de China, que aunque sigue siendo una dictadura socialista, se ha pasado al sistema económico liberal-capitalista, o sea, que siguen siendo socialistas, pero sólo de fachada, y se han vuelto liberales con las cosas de comer, que a ver quién me ata esa mosca por el rabo, y está comenzando a recibir los frutos de su paso por el mar Rojo hacia el capitalismo feroz y depredador, en forma de un crecimiento económico ingente, y una reducción de los índices de pobreza que no se la salta un gitano, nos hiciese un glorioso y solemne corte de mangas, acompañado de una sonora pedorreta, a los tiquismiquis occidentales. Me parece fetén que el gobierno indio, cuya nación se halla más o menos en la misma tesitura, nos dijese –eso sí, con mucha educación, que ya se sabe que los hindúes son muy espirituales y poco amigos de hacer gestos obscenos, y adoran a las vacas, y todo eso– más o menos lo mismo. O sea, que verdes las han segado. Me parece lógico que los norteamericanos se apresurasen a proclamar que aquí, o jodíamos todos o la furcia al río, y que los países del África negra –perdón, subsahariana– comentasen que a ellos eso del medio ambiente se las trae bastante flojas, y que bastante tienen con ocuparse en matarse unos a otros como conejos por un quítame allá esas etnias.
Total, que entre pitos, flautas, pífanos y castrapuercas, los que producen el setenta por ciento de los gases “contaminantes”, los que más contribuyen a ese bolero del cambio climático, los que consumen las tres cuartas partes de los recursos que se ponen en el mercado, y los que cobijan alrededor del sesenta y cinco por ciento de la población mundial, se están pasando el protocolo de Kyoto, el desarrollo sostenible, el cambio climático, el medio ambiente y la lámpara de Aladino por ese ojo que tanto celebró Quevedo, o, si lo prefieren ustedes, por ese sitio donde amargan los pepinos. Los demás, o sea, nosotros entre otros, nos hemos convertido en unos mesías de pacotilla, en redentores de una humanidad que se niega a ser salvada y en una panda de ablandabrevas, correlindes, majagranzas, candelejones, tuturutos, cacasenos, tontolabas, toma piropos, guapa, y vuelve por más, que todavía quedan, papatostes, gilipollines y media docena de etcéteras más, de los que se está riendo media humanidad.
Porque en un mercado globalizado, cada vez que nuestro presidente de pitiminí, señor Rodríguez, nos obliga a consumir energías caras e ineficientes, cada vez que se nos impone una restricción a la libertad de empresa en aras a unos supuestos beneficios medioambientales, cada vez que se derrochan recursos para destinarlos a sansiroladas ecologistas, nuestra industria, nuestros productos y nuestros servicios pierden competitividad con respecto a los extranjeros. En un mundo sin fronteras económicas, debemos producir como americanos o chinos, crear como chinos o indios y trabajar como indios o americanos, so pena de pegarnos un costalazo de padre y muy señor mío, o sea, de que se introduzcan en nuestro mercado productos extranjeros a cuatro duros, de que aumente la deslocalización de empresas con rumbo a otros países donde no sean tan remilgados, tan mindundis y tan pedorros, de que la industria nacional se vaya a tomar viento, y de que venga Paco con la rebaja. Después, cuando ya esté tronando, le rezaremos a santa Bárbara.
“Pero es que estamos rompiendo el equilibrio biológico. Debemos proteger la biodiversidad y vivir de forma más acorde con la Naturaleza” objetan los pelmazos medioambientalistas.
Les voy a confesar algo. Debo ser el único españolito que no ve los documentales de la dos. Todo aquel al que le pregunte usted qué programas de televisión le agradan, le responderá con total seguridad que a él lo que le molan son los documentales de animalitos, pero a mí no me resulta nada agradable encontrarme en la pantalla, mientras termino el postre, con un león con las fauces ensangrentadas masticando las vísceras de una gacela. Señores, esa es la Naturaleza. La lucha por la vida. La competencia por sobrevivir. La Naturaleza es cruel, inhóspita, dura, implacable. Es la ley de la selva, la fuerza bruta, el pez grande se come al chico. Cuando Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, y que, según una leyenda medieval, fue el primer habitante de la península, comenzó a cohabitar con su parienta y a llenar estos pedregales de “tubalitos y tubalitas”, éstos no se integraron alegremente en el medio como si el mundo fuese una película de Walt Disney. Tuvieron que luchar con especies que competían con ellos por la supervivencia. Por aquel entonces abundaban por estos páramos los leones, los tigres de dientes de sable, especies parecidas al elefante actual, bisontes y otras fieras. Y el hombre tuvo que destruirlos para que ellos no lo destruyeran a él.
Proteger animales o plantas en peligro de extinción, soñar con una bucólica Arcadia donde el hombre viva en paz y armonía con pajaritos, pececitos, linces ibéricos, osos pardos, víboras cornudas y buitres leonados, es intentar poner puertas al campo, es intentar detener el ritmo ingobernable de la Naturaleza. Lo verdaderamente natural es que haya especies que se extingan y otras que vengan a ocupar su lugar. Cuando los dinosaurios comenzaron a dominar la tierra, miles de especies se extinguieron porque no pudieron adaptarse al nuevo equilibrio. Cuando los grandes mamíferos y las aves comenzaron a reinar en el planeta, sucedió otro tanto de lo mismo. Cuando la especie humana empezó a aclimatarse mejor que otras bestias, los competidores de los hombres comenzaron un lento pero imparable proceso de extinción. Pero esto no es romper el equilibrio natural. No es que el hombre cree un equilibrio y la Naturaleza se adapte a él, sino al contrario. La Naturaleza, de la que nosotros, aunque nos cueste admitirlo, somos una parte más, crea el equilibrio y los hombres deben adaptarse a él lo mejor que puedan. Perder el tiempo protegiendo especies que, por el propio proceso natural, debieran extinguirse, puede ser algo muy romántico, pero a mí, que quieren que les diga, me importa más que los hombres vivan cada vez mejor, que cada vez más ciudadanos tengan acceso a “lujos” como el agua caliente, la iluminación eléctrica, la calefacción, el automóvil, unas carreteras decentes, pantanos que les aseguren agua potable en abundancia, que como se adapten otras especies a la nueva situación.
En todo caso, cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que le plazca, y a mí me parece muy bien que, el que quiera vivir en comunión con la Naturaleza y todo eso, se vaya al cuerno – al de África, me refiero—a encontrarse con su yo, su circunstancia y su misma mismidad, a evangelizar en el ecologismo a los masai, a calzarse en la napia la tibia de un perro de las praderas, a pillarse una malaria de agárrate, Tomasa, que vienen curvas, a palmarla en el valle del Sherenguetti aplastado por una manada de ñus en estampida, y a dejar que su cuerpo sea devorado por las hienas y los chacales por la cosa de que su materia orgánica contribuya al equilibrio natural. Yo no tengo nada que objetar. Es más, defiendo su derecho a hacerlo.
Miren, señores ecologistas, sí, ustedes, uno cree en la tolerancia, en la pluralidad, en que de todo ha de haber en la viña del Señor, en que todo viene bien para el convento, decía el fraile, y llevaba una puta al hombro, y en todas esas cosas. Estoy seguro de que las intenciones de la mayoría de ustedes son las mejores del mundo, pero a un servidor, que es de por sí descreído, como aquel santo Tomás del dedo en la llaga, y al que su abuela le dice que se va a condenar por ello, y seguramente tiene razón, le da la sensación de que los trujimanes del asunto ecológico han visto en esto una forma como otra cualquiera de unirse a esa cuadrilla de traficantes de influencias, funambulistas de la política, subasteros de juzgados, comisionistas de obras públicas, mangantes de diverso pelaje, merodeadores del Presupuesto, salteadores de nómina, chupatintas con MasterCard, trincadores del gasto, asesores sin letra, mastuerzos de sillón y despacho, paniaguados del dedo, asistentes de ventaja, chorizos con salvoconducto, intermediarios con carné y corsos con patente que entre usted y yo, como buenos contribuyentes, mantenemos. O eso o montárselo al estilo Intervida; a saber: Se coge un señor con cara de no haber roto un plato en su vida, se le pone en las rodillas un niño, a ser posible negro, flacucho y con ojitos tristes, se graba un anuncio pidiendo un eurito al día para apadrinar al pobrecillo, se consigue que la gente de buena voluntad afloje los monises para dar de comer al tierno infante, se le manda al donante una carta, supuestamente escrita por el niño, en la que éste te agradece todo lo que estás haciendo por él, con su correspondiente traducción Español-Swahili, Swahili-Español, y al poco tiempo se descubre que los dineros están en cuentas de Suiza, de las islas Caimán o de la Patagonia Oriental, que a los que en realidad se ha estado apadrinando es a una piara de trileros, piqueros, chamarileros y robaperas, y que hasta el niño del anuncio era de plástico. La única variación es que, en este caso, en vez del negro, en el anuncio te sacan un pajarraco, y te piden que, por diez euros al mes, te inscribas en la “Sociedad contra la extinción de la cotorra mollejuda de Madagascar”, o algo así. Yo que sé. Lo que les quiero decir, es que uno tiene la impresión de que aquí hay mucho que cree en la ecología lo mismo que aquel sacristán, que creía en las ánimas, pero mayormente para limpiarles el cepillo, y que deben anunciarnos de vez en cuando la inminente llegada de las siete plagas de Egipto, el Diluvio Universal, la caída del Imperio Romano, el cisma de Occidente y la llegada del Anticristo, todo junto, y nosotros con estos pelos, a fin de que no se les caigan los palos del chiringuito, y ustedes ya me entienden.
A todo esto, yo me había propuesto escribir un par de páginas sobre el cuento chino del ecologismo –y ya no sé las que llevo— porque he escuchado que a esas lumbreras que tenemos por políticos, se les ha ocurrido una nueva ley. Se prohíbe enterrar a todo aquel que tenga la desgracia de cascar mientras lleva el marcapasos puesto, sin antes haberle extraído la pilita del aparato, que se ve que, aunque es chiquitita como una aspirina, contamina un cojón de pato. Y, hombre, uno ya está acostumbrado a que los ecoverdes nos jeringuen la perinola a los vivos, pero a los muertos nos los podían dejar en paz. Vamos, digo yo.