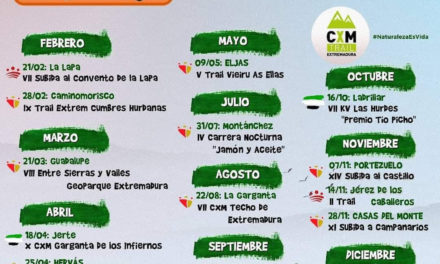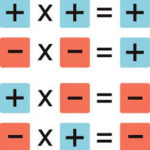
El cartero de Van Gogh

 Siempre puso la música banda sonora al verano. Escucho, mientras llegamos a nuestra cita, los días raros de Vetusta Morla.
Siempre puso la música banda sonora al verano. Escucho, mientras llegamos a nuestra cita, los días raros de Vetusta Morla.
Cierro los ojos y planeo desde el coche de mi infancia. Mi hermano me imita. La voz de madre con la cantinela que ya nos sabemos: no quiero mancos en mis contornos; los pobres necesitamos todos los brazos y todas las piernas para lidiar con la vida. Otra voz, que no es la de madre, más metálica e impostada, nos indica que hemos llegado a nuestro destino.
No hay nadie aún a las puertas del Vía Dalmacia. Me siento con mis sobrinos y mi familia en el banco de esperar, cobijados por las ramas generosas de la acacia. Una suave brisa endulza el día de agosto, que ya se presiente tórrido. Otro día más de un calor opresivo.
Van llegando más visitantes, que también aprovechan el fresco de la acacia. Se aproxima la hora en que la pinacoteca del Dalmacia Museum abra sus puertas.
Un señor uniformado, como buen anfitrión, sale a buscarnos. Se presenta como Joseph Roulin, el cartero de Van Gogh. Suerte la nuestra de que sea él quien nos guíe, porque conoce los entresijos del Vía Dalmacia y los de la vida y obra del genio de los girasoles, al que muy pocos echaron cuenta en vida.
Soy de las que entran en los museos como si recién se hubiera santiguado con agua bendita. Me parecen templos de silencio y recogimiento, lugares en los que santificar las manos de quienes han creado de la nada esos paraísos de papel. Pienso, una vez más, que podría quedarme a vivir allí, en este museo sencillo, tan de mesa camilla, en esta galería que ha utilizado las paredes como lienzos eternos. Un museo creado por las manos inexpertas de alumnos y alumnas, guiados por el maestro Paco, tan paciente , uno de esos hombres buenos que dejan huella imborrable. Gracias a ellos, el arte y Van Gogh están hoy más vivos que nunca en este Vía Dalmacia al que tanto queremos, y en el que tan a gusto nos sentimos.
Me llega el eco de unas palabras de Van Gogh escritas a su hermano Théo, y que llevaría , a buen seguro, con todo su cariño y su buen hacer el cartero Roulin : “Yo sería feliz en un lugar donde solo pudiera escuchar el trino de las aves y las flores me recibieran cada mañana. Donde el viento dé los mejores consejos y el sol muestre su mejor rostro para plasmarlo con mi alma”. No sé si lo digo en voz alta, pero respondí a estas palabras con un querido Vincent, aquí estás a salvo, aquí vas a ser muy feliz.
El cartero de Van Gogh nos va llevando de un cuadro a otro, del autorretrato del hombre atormentado al que el mundo rechaza, a esos girasoles que no terminan de pintarse pero que son todo luz y esperanza, aunque, justo al girar la vista, desde el Puente Langlois , siempre a punto de derrumbarse, encontremos el rincón oscuro de los comedores de patatas. Toda la miseria del mundo sentada a la mesa. No puedo por menos que acordarme de Palestina, y de todos los mártires que viven bajo el yugo de la dominación y de la guerra, esas guerras tristes de las que nunca es amor la empresa. Tristes. Tristes.
Bajamos la escalera con la desazón a cuestas, y buscamos endulzarnos la mirada con un melocotonero en flor, que de alguna manera cobija el sueño de la primavera y la dádiva en forma de frutos de este verano que vamos llevando como podemos.
Todo es de un amarillo inquietante en los campos de trigo. Nos habla el buen cartero del padecimiento de su amigo Vincent, de la xantopsia que se ha convertido en un tono más en la paleta del pintor. Como si nos hubiéramos contagiado, nuestros ojos ven la vida desde el amarillo, aunque el verde intenso y triste de los cipreses, nos recuerda que estamos aquí de paso, que somos polvo y que, en un entornar los ojos, todo puede fundirse a negro.
Estamos a punto de terminar la visita y me inquieta la pose siniestra de la Iglesia de Auvers sur Oise pero, a decir verdad, lo que atrapa mi mirada es la silla vacía en espera del amigo. Gauguin tan odiado y amado. Amistad maldita que costó la oreja al genio. Una amistad trágica de la que ambos dan cuenta en una carta dirigida al pintor Emile Bernard; carta que forma ya parte de los fondos del Van Gogh Museum y que fue subastada por la Casa Drouot de París en 2020 por la friolera de 210.600 euros. Cifras mareantes las que en nuestro tiempo se pagan por los cuadros y documentos del pintor, más aún cuando sabemos que vivió y murió en la indigencia y que sólo vendió un mísero cuadro en vida.
Una y otra vez vuelve mi pensamiento a esa ventana de la habitación de Arlés a punto de abrirse, por la que entrará la sombra como un monstruo que engulle la luz macilenta de la noche. Una noche violenta y tenebrosa, traspasada por un viento salvaje que revuelve sin descanso la cabellera amarilla de las estrellas.
Ahora sí, nuestra visita ha llegado a su fin. Nos detenemos, como humilde homenaje, ante las tumbas de Vincent y Théo. El bueno de Roulin aparta unas hojas de hiedra que caían descuidadas sobre sus nombres. Un simple ademán que me hace pensar que, a veces, basta un leve batir de alas, un gesto sutil que brota del corazón, para saber que en lo sencillo reside la esencia de las cosas.
Mª José Vergel Vega
Sección: Aquellas pequeñas cosas